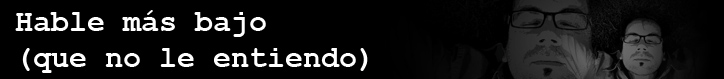Tras la batalla, los cuerpos han caído derrotados. Vuelvo a abrir los ojos, y ha transcurrido una eternidad. Me ataca directamente un rayo que se cuela furtivo entre los pliegues de la cortina. Puedo sentir tu aliento sobre mi hombro, el sonido de tu sueño pacífico. Me giro, y allí yace tu rostro, sobre una almohada improvisada con tu mano. El brazo flexionado descubre la figura de uno de tus senos, aplastado por el peso del cuerpo sobre las sábanas. Un pecho pálido, pequeño y tímido, casi adolescente, que no oculta la areola oscura propia de tu raza. Refuerza este argumento la cascada negra, profunda, que nace de tu testa y se difumina cubriéndote los hombros, como una capa de brillante azabache que se extingue sobre la piel desnuda. Algún cabello blanco me dice que, aunque tu cuerpo zen destila una pacífica vitalidad, los dos hemos dejado de ser unos críos. Ni tan sólo jóvenes. Pero esta noche hemos querido olvidar, dejar de ser quienes seremos desde que abandone tu cama, y darnos el uno al otro. A partir de hoy, todo será distinto. En unas horas saldrá el avión que me expulse de este sueño compartido que duró dos meses... o quizá una semana, qué más da ahora. No ha habido un acuerdo, no ha habido planes. Nos hemos dejado llevar por el deseo, y ahora no nos queda más remedio que seguir las obligaciones que nuestras vidas nos marcan. Esta noche no nos la podrá quitar nadie, pero se te antojará vana con el tiempo. A mí, tal vez.
Tras la batalla, los cuerpos han caído derrotados. Vuelvo a abrir los ojos, y ha transcurrido una eternidad. Me ataca directamente un rayo que se cuela furtivo entre los pliegues de la cortina. Puedo sentir tu aliento sobre mi hombro, el sonido de tu sueño pacífico. Me giro, y allí yace tu rostro, sobre una almohada improvisada con tu mano. El brazo flexionado descubre la figura de uno de tus senos, aplastado por el peso del cuerpo sobre las sábanas. Un pecho pálido, pequeño y tímido, casi adolescente, que no oculta la areola oscura propia de tu raza. Refuerza este argumento la cascada negra, profunda, que nace de tu testa y se difumina cubriéndote los hombros, como una capa de brillante azabache que se extingue sobre la piel desnuda. Algún cabello blanco me dice que, aunque tu cuerpo zen destila una pacífica vitalidad, los dos hemos dejado de ser unos críos. Ni tan sólo jóvenes. Pero esta noche hemos querido olvidar, dejar de ser quienes seremos desde que abandone tu cama, y darnos el uno al otro. A partir de hoy, todo será distinto. En unas horas saldrá el avión que me expulse de este sueño compartido que duró dos meses... o quizá una semana, qué más da ahora. No ha habido un acuerdo, no ha habido planes. Nos hemos dejado llevar por el deseo, y ahora no nos queda más remedio que seguir las obligaciones que nuestras vidas nos marcan. Esta noche no nos la podrá quitar nadie, pero se te antojará vana con el tiempo. A mí, tal vez. Intento contener la respiración para no romper tu descanso. Incluso deseo interrumpir mis reflexiones mientras te contemplo, tengo miedo de que los retumbos de mi cabeza se escapen y te arranquen del sueño reponedor, después de horas de combate. ¡Pareces tan frágil! Sin embargo has sido la fuerte de los dos, la que ha llorado en silencio por los dos, la que ha soportado tanto mis quejas como los problemas de comunicación. Te responsabilizaste de mi dolor y quisiste enseñarme en cada segundo que pasábamos juntos un mundo sin lágrimas. Y hoy serás tú la que necesite consuelo, mientras yo desaparezca allá entre las nubes. De nada te servirá saber que alguien te desea tanto como para haber renunciado a toda una vida a miles de kilómetros. De todas formas, tampoco habrías consentido ser cómplice de una locura semejante: eres japonesa, y sabrás administrar tus sentimientos como corresponde. Pues hoy finaliza el tiempo destinado al placer en el que ha culminado este romance. El mañana no existe, yo ya no estaré aquí y no tendrá sentido derramar lágrimas ni buscar los oídos de nadie, ¡quién quiere saber un secreto compartido con todos!
Tras la batalla, los cuerpos han caído derrotados. Durante dos meses inflamamos una pasión gritada por nuestros ojos. Durante dos semanas no nos importó otra cosa más que ocultar nuestras debilidades. Y esta noche me has vencido. Has permitido que me convirtiera en profanador de tu santuario, que robara los secretos de tu cuerpo, incandescente por un fuego contenido durante tanto tiempo. Descubrir que cada uno de los recovecos de tu piel guardaba un tesoro de aromas y caricias, paredes que se abren generosas con los besos más dulces y manos que impotentes intentan callar la boca del compañero, buscando el silencio de los sonidos del éxtasis entre las paredes tan indiscretas de la habitación. Los dedos reconociendo los rostros, los labios realizando un examen profundo de cada centímetro cuadrado, excitado el sedoso vello por las exhalaciones profundas del uno contra el cuerpo del otro. Nos hemos zambullido en los ojos del otro. Los tuyos oscuros, profundos... imposible para un occidental atisbar lo que ocultas tras ellos. Me invitas a sumergirme dentro de tus pupilas, después te cierras como una dionea y me ahogo entre pasiones ahogadas y sentimientos confusos, hasta que mis principios a lo que me ataba y alejaba de ti se desvanecen, dentro de ese agujero negro que absorbe cualquier atisbo de claridad. Quiero olvidar quien soy, quiero que ese avión despegue sin mí, quiero morir entre mil de tus sonrisas. Ya no tengo otra cosa que el calor de tus labios sobre los míos. Quiero olvidar la palabra "adiós". En español y en japonés.
Tras la batalla, mi cuerpo ha caído derrotado. Vuelvo a abrir los ojos, y el paisaje me aturde. Estoy en mi casa, en la cama de siempre, ahora enorme. Mis dedos exploran desesperadamente tu calor entre las sábanas. Pero tan sólo encuentro cabellos negros, largos, gruesos... no son tuyos. Estuvimos tan cerca de que esta vez no fuera otra fantasía. Quizá la próxima noche pueda despertar más tarde y perder ese avión. Para siempre.